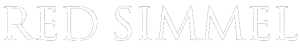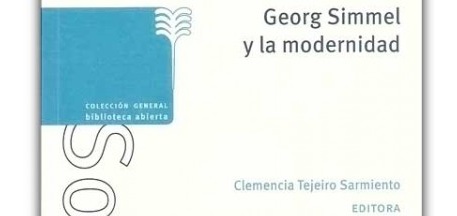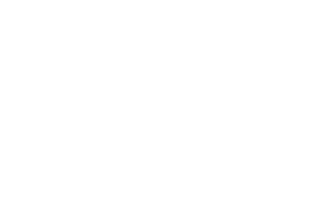Por: Einer Mosquera Acevedo
Una de las tareas de la red es sostener un debate acerca de orientaciones teóricas para la recepción de Simmel en américa Latina y proponer investigaciones que permitan rastrearla en cada nodo afiliado. Consideramos necesario hacer conocer el trabajo consolidado que se haya realizado previamente.
***
El artículo comienza señalando que caracterizar la recepción de la obra simmeliana se hace problemática inclusive desde Simmel mismo. La mera indicación, hecha por él, de que su herencia intelectual será comparable con un monto de dinero a utilizar de manera diversa deja ver la dificultad para restituir la unidad de su pensamiento y, por ende, establecer una línea de recepción específica. Ante esta dificultad el profesor Vernik propone, reconociendo que pueden existir muchas otras, tres consideraciones para sobrepasarla: rastrear la preocupación simmeliana por dejar una obra reconocida y duradera, analizar el papel desempeñado por la sociología norteamericana y la lengua inglesa para la recepción de Simmel en Hispanoamérica, y preguntarse por las posibles influencias que Simmel ejerció en algunos pensadores para las reflexiones sobre el contexto latinoamericano.
Sobre la primera consideración, Vernik responde afirmativamente, aunque no de manera taxativa, ante la pregunta sobre si Simmel influyó en subsiguientes generaciones de sociólogos. Esfuerzos por la fundación de una sociología científica en Alemania materializados en cursos universitarios, ensayos a este respecto -El problema de la sociología de 1894, Sociología de 1908 y Cuestiones fundamentales de sociología de 1917-publicaciones en distintos idiomas, la formalización de una Sociedad Alemana de Sociología, y el constante diálogo con sociólogos de otras latitudes, son utilizados en el artículo para fundamentar tal respuesta. Sin embargo estos ejemplos sirven más, en mi opinión, para polemizar con una imagen de Simmel aceptada de manera poco crítica. Desde 1965, gracias a Lewis Coser, la evocación de un extraño en la academia ha sido recurrente en las semblanzas del pensador berlinés. Vernik pone en duda, con mucha razón, tal caracterización pues si alguien es capaz de establecer relaciones con intelectuales de toda índole, ser relevante en la esfera de las artes, participar en diferentes publicaciones, entre otras, no puede ser marginal aunque no haya sido afortunado con la burocracia académica. Tal vez es este elemento, la hostilidad del establishment universitario alemán, dificultan el rastreo de su herencia.²
En lo que se refiere a la segunda consideración, Vernik refiere la temprana aparición en Estados Unidos de El problema de la sociología, y con éste la relevancia dada a Simmel por lo menos hasta 1937 en la sociología norteamericana. Más allá de las consecuencias que The structure of social action de Parsons trajo para la lectura de Simmel al no incluirlo en los cánones de la disciplina, se referencia un problema de recepción al traducir su obra en los marcos del estructural funcionalismo. Aunque el interés por analizar fenómenos urbanos dio relevancia a Simmel en las investigaciones de la Escuela de Chicago, el hecho de traducir geistleben (vida del espíritu) por vida mental, dado que previamente pasó este término por la versión inglesa de mental life, condicionó por varios años la lectura castellana a un lente positivista.³
La tercera consideración está precedida de un acápite preliminar sobre los grupos de intelectuales que, como traductores, fueron los agentes de la recepción de Simmel en Hispanoamérica. Vernik refiere inicialmente el círculo de Ortega y Gasset, así como otros intelectuales, que colaboraron con traducciones de textos de Simmel para la Revista de Occidente.4 Mención especial dentro de ese círculo merece José Pérez Bances quien traduce la monografía Schopenhauer y Nietzsche publicada en Madrid en 1915 y los dos tomos de Sociología. Estudios sobre las formas de socialización. La importancia de este par de obras para la lectura de Simmel en Hispanoamérica radica en que las reflexiones sobre aquel par de pensadores fue la primera traducción de un texto suyo al castellano, tal vez, y lo propone Vernik como posible investigación, el mismo Simmel supo de ella pues aún no había muerto, y en que la edición de los dos tomos de la “gran sociología” es la traducción que todavía se utiliza.
La segunda referencia a iniciativas de traducción es el caso de Carlos Astrada (1894-1970) en Argentina. Astrada no sólo tradujo la conferencia de Simmel Der Konflikt der modernen kultur, sino que estuvo a cargo también del prólogo y la edición de la versión castellana publicada en 1923 en la ciudad de Córdoba, tan sólo 5 años después de la publicación alemana. Para Vernik la interpretación de Astrada es de inmensa valía pues la forma como se refiere a la profundidad y movilidad de su pensamiento, así como la caracterización de su actitud filosófica constituye tal vez el primer estudio crítico de Simmel en castellano. Asimismo, Astrada hizo de Simmel uno de sus pilares para la estructuración de un curso de sociología en 1959.
Ya en lo que respecta propiamente a la pregunta por América Latina y la recepción de Simmel, Vernik se concentra en la manera en que tres pensadores, Gilberto Freyre (Brasil, 1900-1987), José Carlos Mariátegui (Perú, 1895-1930) y, nuevamente, Carlos Astrada, intentaron responder por el significado e identidad de sus unidades sociales y por la relación de la modernidad sudamericana con el legado cultural de occidente. Según Vernik, diferentes comentarios críticos y citas permiten afirmar que de una u otra forma los tres pensadores mantuvieron contacto con las ideas simmelianas.
Varios son los ejes que se proponen para demostrar esa relación. Más allá de las referencias directas que alguno de los autores haya hecho a Simmel que están señaladas en el artículo, en esta reseña me ocuparé de dos ejes que considero son los que mejor sustentan la pretensión del profesor Vernik para indicar la recepción de aquél en estas latitudes. El primero son las reflexiones sobre la incidencia de la “implantación” de la modernidad europea en los procesos fundantes de las sociedades sudamericanas. Esa incidencia se refiere a la expansión de lógicas de mercado, el surgimiento de clases sociales y de los Estados-nación a partir de esas lógicas, y de la diseminación de estilos de vida producto de la consolidación de la economía monetaria y la preponderancia de la técnica, categorías que Simmel presenta en varios de sus escritos. El segundo, tal vez el que merece más atención para Vernik, es la pregunta por la identidad sudamericana a partir de interrogar de manera crítica la relación entre cosmopolitismo y nación y entre vanguardias y cultura popular. Para los tres pensadores las naciones sudamericanas son producto de una confluencia de múltiples procesos que se complejizan en los procesos de modernización capitalista. Esta modernización viene ocurriendo desde la Conquista gracias a la explotación de la población nativa tipificando el paso de la economía esclavista a la economía monetaria que Simmel describe, por ejemplo, en Filosofía del dinero.
Más allá de estas consideraciones la pregunta por las naciones sudamericanas tiene en cuenta también un cuerpo de traductores. A partir de esta dimensión, fundamentando en Ernest Renan, Vernik rescata ese ejercicio llevado a cabo por los tres autores que, a partir del estímulo simmeliano, los lleva a problematizar la existencia cultural e histórica de esta parte del mundo.
Red Simmel :: [ Colombia { Antioquia ( Medellín ) } ]